Durante años, el cartel oxidado que decía “PEAJE CERRADO” había sido apenas visible desde la vieja nacional, una carretera secundaria que bordeaba la llanura como si dudara en cruzarla. No aparecía en los mapas actuales, y sin embargo, allí estaba, firme, testigo de un tiempo anterior. Nadie recuerda ya cuándo se cerró exactamente el paso, ni por qué motivo. Algunos dicen que fue tras una tormenta. Otros que hubo un accidente y, como ocurre con las cosas que no conviene remover, se tapó bajo el polvo y la maleza del olvido.
Pero yo me detuve.
Fue una de esas decisiones que uno toma por impulso, no por lógica. Tal vez por ese gesto mecánico de girar el volante hacia el arcén, como si algo invisible me hubiese atraído. Apagué el motor. Silencio. Solo el canto rasgado de las ramas golpeadas por el viento y ese leve zumbido eléctrico que acompaña los lugares donde ya no hay personas.
Me bajé y crucé a pie el antiguo límite. El asfalto, aunque agrietado, conservaba aún la línea blanca lateral, como un suspiro de orden en medio del abandono. A los lados, los paneles metálicos del antiguo peaje seguían en pie, comidos por el óxido, pero erguidos como centinelas que no se rinden. Había dos cabinas. En una, aún colgaba una lámpara sin bombilla. En la otra, una taza de café rajada seguía sobre la repisa, con restos de lo que parecía haber sido azúcar pegada al fondo.
La sensación era inequívoca: aquí alguien esperó. Durante días, quizás semanas, incluso después de que dejara de tener sentido. Me apoyé sobre una baranda rota. La tierra olía a hierro viejo y hojas secas. La quietud tenía algo de ceremonia.
Al fondo, tras un bosquecillo de álamos torcidos, se vislumbraban las estructuras de lo que alguna vez debió ser una estación de servicio. Caminé hacia ella. Todo parecía dispuesto como si el tiempo hubiese decidido quedarse a vivir allí: una silla volcada, latas oxidadas en las estanterías, un calendario detenido en abril de 1977. Detrás del mostrador, entre papeles descoloridos, encontré un pequeño cuaderno con tapas de hule azul.
Lo abrí. Estaba vacío.
Sin embargo, cada página parecía contener algo que no podía verse. Un peso. Como si alguien hubiese escrito y luego borrado con tanto cuidado que solo quedaba la intención. Apoyé la palma sobre una de ellas. Estaba fría. Muy fría. Como si el cuaderno no perteneciera del todo a este clima, a esta época, a esta historia.
De regreso al coche, pasé junto al cartel de “PEAJE CERRADO”. Lo observé con más atención. Había algo grabado, rascado con una navaja en el metal: “no pases si ya lo hiciste una vez”. Y debajo, más difuso: “no todos los regresos son redención”.
Me fui.
No tomé ninguna foto. No cogí el cuaderno. No conté nada durante días.
Pero ahora, por las noches, sueño con ese peaje. Y cada vez, lo cruzo en otra dirección. Cada vez, hay un detalle nuevo: una figura tras el cristal empañado de la cabina, una música apenas audible desde la estación de servicio, una moneda antigua en el suelo con el mismo año que el calendario.
Pequeños cambios que me hacen dudar si fui yo quien lo visitó… o si es el lugar quien sigue visitándome.
Y al despertar, siempre me espera una nota en blanco junto al espejo. Solo una línea, distinta cada vez.
Hoy decía: “sigue conduciendo, aún no has salido”.
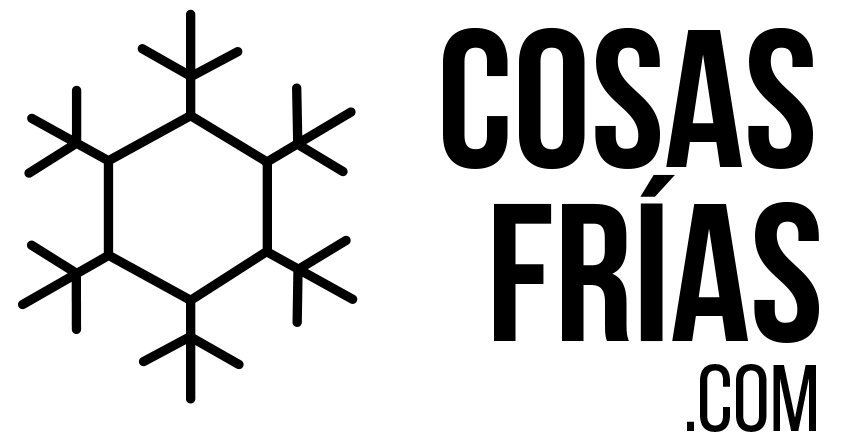

Deja una respuesta