En el desván de la casa, bajo una capa de polvo casi sólida, como si el tiempo se hubiese sedimentado ahí con paciencia geológica, apareció la primera. O al menos, la que se creyó que era la primera. Era una bufanda azul, de lana antigua, con hilos deshilachados en los extremos como pequeñas raíces. No existían memorias donde se hubiera visto antes. Tampoco figuraba en los recuerdos familiares, aunque sí aparecía, repetida como un símbolo discreto, en varias fotografías en blanco y negro donde mi tío abuelo —un hombre que parecía haber vivido siempre en un invierno— la llevaba anudada con gesto monástico.
La prenda azul se encontró por accidente, entre libros con dedicatorias olvidadas, cuadernos con dibujos a lápiz, y un mechón de cabello envuelto en papel. La bufanda no desprendía olor, pero al tocarla, algo parecido al escalofrío me recorrió, como si su tacto hubiese sido más mental que físico.
La segunda apareció semanas más tarde, durante una caminata por las ruinas de una aldea deshabitada. Aquella tarde, el viento no solo soplaba: parecía barrer con todo lo innecesario. Y fue entonces cuando, entre las ramas de un árbol inclinado, atrapada con una delicadeza casi teatral, apareció otra bufanda. Azul, igual que la primera. De igual textura, igual patrón, idéntica en su desgaste, como si el tiempo hubiese operado sobre ambas con la misma constancia.
Aquella bufanda no podía haber llegado allí por medios normales. No había caminos recientes, ni casas habitadas en kilómetros. Y sin embargo, allí ondeaba, en un gesto casi teatral, como si quisiera ser encontrada.
Desde entonces, he escuchado al menos tres historias más. Un conocido la vio en una tumba sin nombre en un cementerio rural. Una mujer mayor, en una residencia, la guarda aún sin saber por qué. Un joven que murió hace años aparece en una foto escolar con una igual, aunque nadie recuerda que la llevara ese día. Ninguno de ellos está relacionado. Ninguno sabe del otro.
Las bufandas azules aparecen. Siempre azules. Siempre gastadas. Siempre como si esperaran algo.
Y al mismo tiempo, desaparecen. Como si no pudieran estar demasiado tiempo en un mismo lugar.
La pregunta, claro, no es cuántas hay. Ni siquiera de dónde vienen.
Sino por qué existen.
Tal vez se hereden sin querer. Tal vez se pasen como señales entre generaciones, sin que nadie lo advierta. Tal vez son recuerdos manifestados, una forma del pasado de seguir respirando.
O puede que la bufanda azul no sea un objeto.
Sino un síntoma.
Si en algún momento encuentras una, no te apresures a ignorarla.
Guárdala. O no.
Solo recuerda que hay otras. Y que todas, en su silencio de lana, parecen saber algo que tú aún no.
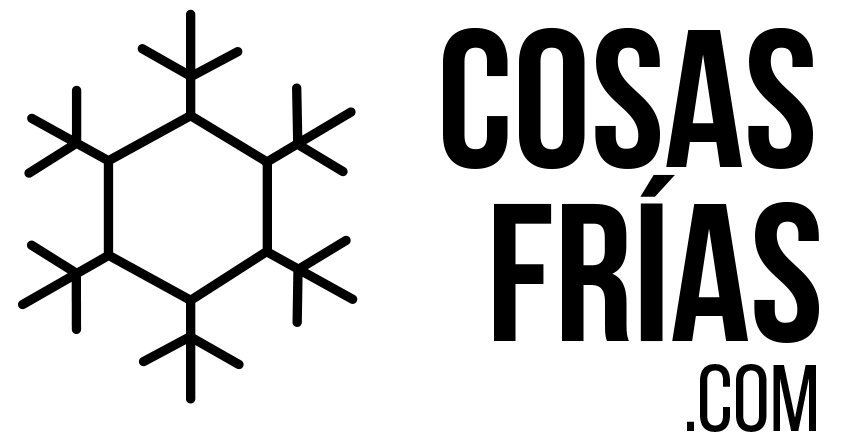

Deja una respuesta