Hay un lugar en las sierras altas, entre rocas cubiertas de líquenes pálidos y alerces vencidos por su propio peso, donde el viento nunca detiene su marcha, y tampoco espera respuesta. En esos páramos inclinados hacia el norte, todo parece haber sido arrastrado por una voluntad silenciosa: las cercas oxidadas están torcidas en la misma dirección, los tejados de pizarra rotos exhiben sus heridas hacia el oeste, y los árboles que alguna vez intentaron alzarse han aceptado crecer en diagonal, como inclinados ante una fuerza inapelable.
Allí, cada sonido lleva una estela. El crujido de una rama no muere tras el chasquido, sino que se alarga como un eco en el valle, llevado por ese viento que no pregunta. Los cuervos vuelan en círculos bajos, rozando con sus alas las hierbas secas que se abrazan al suelo como si quisieran evitar ser llevadas lejos.
En medio de ese espacio descarnado, se alza una construcción de piedra, ya sin techo, sin ventanas ni puertas. Solo las paredes sobreviven, como si aún quisieran proteger algo que hace tiempo ha dejado de estar. No hay nombres escritos en su interior ni señales claras de quiénes la habitaron. Solo una mesa de madera podrida en una esquina y un alféizar donde la escarcha parece encontrar refugio cada mañana, dibujan con su mera existencia la escena de una vida detenida.
He vuelto a ese lugar varias veces, aunque nunca con compañía. No hay sendero marcado ni señal alguna, solo referencias que uno guarda en la memoria como cicatrices: la roca con forma de espiral, el abeto partido en dos, el riachuelo que desaparece bajo tierra justo antes de llegar a la loma. Cada vez que regreso, algo ha cambiado levemente. La inclinación de la luz, la textura de las sombras, incluso la manera en que el viento se desliza por entre las ruinas.
Una vez encontré allí una bufanda azul enredada en una rama. Tenía los bordes deshilachados y olía a lana mojada, como si hubiera estado esperando la vuelta de alguien durante años. No la toqué. Me pareció más digno dejarla allí, que no alterarla, porque en ese lugar todo permanece solo si uno no interfiere. El viento no pregunta, y nosotros tampoco deberíamos responder.
Desde esa altura, la vista se extiende como una herida abierta hacia las llanuras del sur. En días despejados, puede verse la línea donde el hielo se rinde al verde, y en las noches sin luna, uno podría jurar que hay luces que parpadean desde más allá del horizonte, como señales enviadas desde una época anterior, un mundo suspendido bajo el polvo del recuerdo.
Al volver, siempre dejo algo detrás: un guante viejo, una frase no dicha, una imagen que no tomaré. Porque ese es el pacto. Allí donde el viento no pregunta, uno tampoco debe llevarse más de lo que trajo. Solo dejarse atravesar.
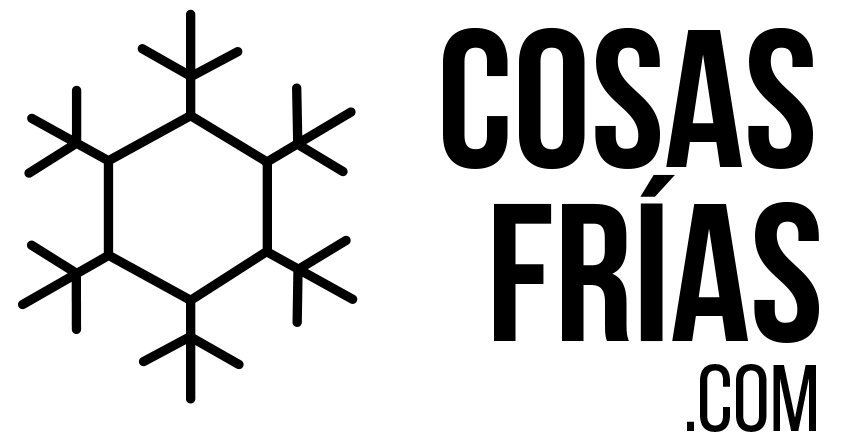

Deja una respuesta