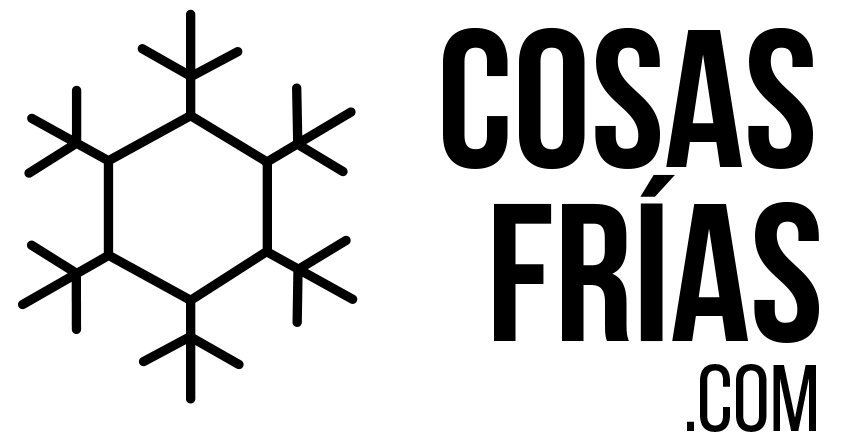Durante años, los mapas de carretera más antiguos marcaban el punto con un círculo casi imperceptible, una nota a lápiz al borde de lo borrado: “km 203 – desvío en curva cerrada”. En las ediciones más recientes, la anotación había desaparecido, como si nadie hubiera considerado relevante volver a mencionar ese recodo del camino. Pero los que conducen camiones de madrugada por esa vía secundaria aún bajan la velocidad al acercarse, algunos por costumbre, otros por algo menos explicable.
La casa junto al kilómetro 203 no figura en catastro alguno. Aparece ocasionalmente en fotografías tomadas desde helicópteros forestales, entre árboles que ya no crecen del todo rectos. Su tejado es de pizarra gris y los muros, ennegrecidos por la humedad, aún muestran restos de un revoque color tierra. Las ventanas —cuatro por lado, dos en cada planta— están cubiertas de una pátina opaca, y sin embargo uno nunca tiene la sensación de que esté realmente deshabitada. No hay vallas ni sendero claro hacia la entrada. Solo una bifurcación estrecha, oculta tras el ángulo de un poste sin señalización, y una curva de la carretera que invita a no detenerse nunca.
Los habitantes de los pueblos cercanos cuentan historias que ya no recuerdan haber oído por primera vez. Se habla de una mujer que vivió allí sola, de un matrimonio que envejeció sin que nadie los visitara, o de un grupo de estudiantes que acampó en las inmediaciones y no volvió a ser el mismo. Pero lo que todos mencionan —aunque no siempre de forma directa— es que, frente a la casa, hay tres estatuas. Tres figuras humanas, de tamaño natural, hechas de un material que nadie ha logrado identificar con certeza. No es mármol, ni bronce, ni yeso. Su textura recuerda a la piedra erosionada por la sal de mar, pero no hay mar a menos de 300 kilómetros.
Lo extraño de las estatuas no es su presencia —aunque bastante lo es ya— sino el hecho de que nunca están cubiertas por la nieve. Incluso en los inviernos más duros, cuando el espesor blanco paraliza el tránsito y las ramas de los árboles se quiebran bajo el peso helado, las estatuas se mantienen limpias. Algunos han propuesto teorías: una corriente de aire anómala, un campo electromagnético, incluso bromas de algún vecino que se encarga de limpiarlas cada noche. Pero nadie ha sido visto nunca allí.
En 1998, un hombre llamado Eugenio Valdés, técnico de mantenimiento de carreteras, se vio obligado a pasar la noche en su vehículo justo antes del desvío. El temporal le impidió avanzar. Su relato, documentado en una carta enviada a su hermano y rescatada del archivo provincial años después, es inquietante. Según sus palabras:
«Dormí en el asiento trasero. El motor apagado. La calefacción inútil. Desperté a las 3:47, según el reloj de pulsera. Afuera, tres personas estaban paradas junto a la cuneta. No se movían. Eran de piedra. Una de ellas tenía la mano extendida hacia la casa. Al amanecer, ya no estaban.»
Dos semanas después, Eugenio desapareció. Solo se halló su furgoneta abandonada en el arcén, con la llave aún en el contacto. El reloj marcaba, detenido, las 3:47.
Años más tarde, en 2009, un joven historiador de arte, Jaime Lázaro, obsesionado con las esculturas sin firma que salpican el norte del país, encontró una fotografía de la casa. La imagen estaba fechada en 1947 y mostraba la fachada tal como se encuentra ahora. Pero lo desconcertante no era el parecido arquitectónico. Lo desconcertante era que las estatuas ya estaban allí. En la misma posición. Con la misma expresión. Con la misma ausencia de nieve.
Lázaro viajó hasta la zona. Nadie lo volvió a ver.
En 2021, una pareja de excursionistas encontró un cuaderno dentro de una caja metálica semioculta entre los cimientos derruidos de un cobertizo junto a la casa. El diario —que parecía pertenecer a una mujer, aunque no estaba firmado— narraba fragmentos breves de una rutina detenida: preparar sopa, limpiar el polvo de las estatuas, encender la lámpara del pasillo. En una página, casi ilegible por el moho, se leía:
“Esta noche vendrán de nuevo. Las oigo siempre antes. Pero no me molesta. Solo quisiera saber por qué siempre se detienen frente a las figuras. Y por qué nadie más recuerda el 18 de febrero.”
En la hemeroteca, no hay ninguna mención al 18 de febrero, ni en ese año ni en los anteriores.
Hoy, si alguien se detiene junto al kilómetro 203, puede llegar a ver la silueta de la casa desde la distancia. No hay huellas recientes en la nieve. Las estatuas siguen ahí. A veces una brizna de hielo se posa sobre el hombro de una, pero nunca permanece. A las pocas horas, todo está limpio. Como si lo invisible soplara, barrera tras barrera, hasta dejarlo todo helado… pero intacto.
Y si uno espera lo suficiente, quizá pueda ver a alguien salir de la casa y detenerse, quieto, entre las figuras. Solo un instante. Solo hasta que el viento se lleve el resto de la historia.