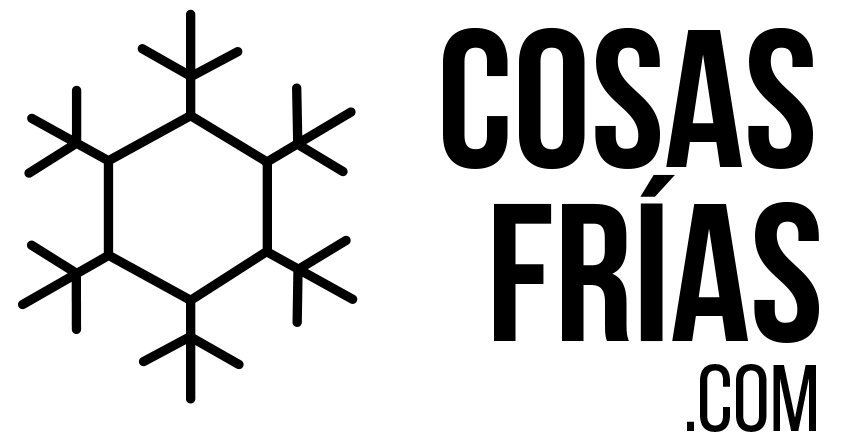A unos kilómetros al norte de la antigua línea ferroviaria, antes de que la maleza engulla por completo los restos de los raíles, hay una explanada de grava negra y maderas podridas donde, según algunos documentos olvidados en los archivos provinciales, existió una estación. Ningún mapa actual la recoge, y los más antiguos que he podido consultar, amarillentos y rotos por los dobleces, apenas muestran una línea interrumpida, sin nombre, como si se hubiese borrado a conciencia.
Alguien me habló de este lugar hace años, durante una conversación en un tren que atravesaba la llanura helada. Fue un anciano de voz baja, que llevaba una bufanda azul muy parecida a la que encontré tiempo después entre las ramas de un árbol vencido por el viento, en las ruinas de una aldea deshabitada. Él me habló de un tren que paraba en un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde algunos pasajeros no volvían a subir jamás.
Cuando por fin llegué allí, no encontré más que un cartel oxidado y roto, donde apenas se leía la palabra “Stelle” o “Stell”, según el ángulo desde el que se mirara. Junto a él, una caseta derruida, cuyo interior estaba lleno de objetos apilados sin orden: tazas de porcelana, relojes sin manecillas, cajas con nombres escritos a lápiz ya desvanecidos. Sobre una mesa carcomida, alguien había dejado una cinta de 8mm sin carcasa, con imágenes que ya no se pueden reproducir, pero cuya textura parecía retener la humedad del invierno.
En el suelo, entre papeles mojados y hojas secas, había una página arrancada de un diario, escrita con una caligrafía que recordaba vagamente a la del cuaderno hallado semanas antes, en otra parte del país. El texto era breve, casi un susurro:
«He vuelto a la estación. No sé por qué. Siempre está nevada. Siempre está vacía. Pero en el andén me pareció ver la silueta del joven de la foto. No lleva más que una bufanda azul, deshilachada.»
Nada más.
Me marché de allí con la sensación de haber estado en un lugar que no existe, o que existe solo para aquellos que lo buscan sin saberlo. Al alejarme, volví la vista una vez más: los árboles inclinados por el viento parecían señalar algo, como si indicaran un regreso imposible.
Desde entonces, he empezado a recopilar historias similares. Hay quien recuerda haber bajado del tren por error y haber caminado por un pasillo de madera que crujía sin cesar. Otros mencionan un invernadero con flores secas, cerrado con un candado oxidado, visible desde el vagón sólo unos segundos antes de que desaparezca en el retrovisor del tiempo. Incluso me han enviado una imagen —una fotografía borrosa— en la que se intuye una figura sentada en un banco, con los pies colgando, como esperando un tren que no llegará nunca.
Y lo más inquietante: cada relato, aunque proceda de distintas regiones, menciona en algún punto una bufanda azul, siempre con las mismas palabras: “no era nueva”, “olía a frío”, “tenía algo familiar”.
He intentado volver a la estación. Pero el tren ya no se detiene en aquel tramo. O quizás nunca lo hizo.
Ahora, cuando reviso los mapas antiguos, empiezo a notar algo. Algunas líneas no conducen a ninguna parte. Otras giran levemente hacia el norte, hacia zonas no documentadas. Y hay una línea apenas visible que cruza los márgenes del papel como si intentara huir del encuadre.
Allí, en ese espacio sin nombre, entre las coordenadas imprecisas, puede que aún permanezca abierta una puerta.
Una estación que no figura en los mapas.
Pero que espera.