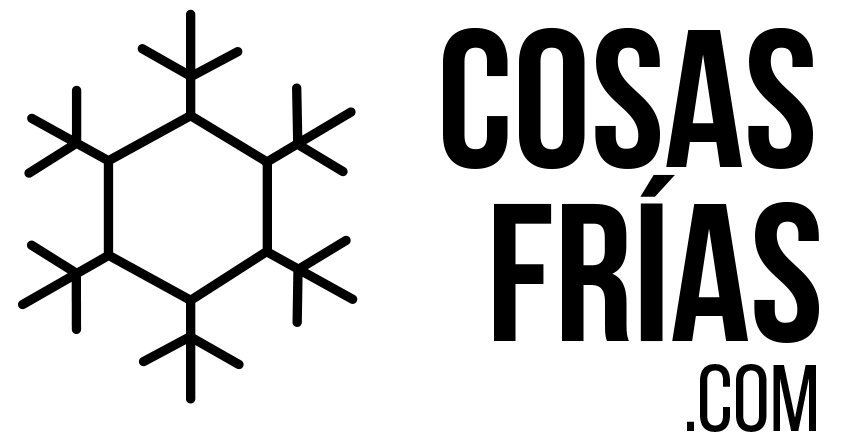Los documentos aparecieron al desmontar una estantería empotrada contra la pared norte de una biblioteca de apenas dos metros cuadrados. El edificio —una antigua casa de maestros con muros desconchados, techos vencidos por la humedad y una chimenea que exhalaba frío en lugar de calor— había estado cerrado durante décadas, aunque alguien se había encargado de mantener la cerradura lubricada. No había signos de saqueo ni grafitis, solo polvo y una pulcritud casi respetuosa, como si los visitantes hubieran sido silenciosos, o invisibles.
Los papeles estaban encajonados en un sobre de lino amarillento, entre páginas arrancadas de libros técnicos y facturas sin destinatario. No había nombres, solo iniciales dispersas, garabateadas en tinta azul, algunas líneas apenas legibles en letra inclinada, apretada, con signos de haber sido escrita deprisa, como si alguien transcribiese algo que no debía olvidar. O que no quería recordar.
No era tanto lo que decían esas frases, sino lo que sus márgenes revelaban: notas al margen, números sin contexto, palabras subrayadas que repetían un patrón que solo parecía tener sentido al no tenerlo del todo. En una esquina, por ejemplo, se leía:
«No es la dirección lo que importa, sino el temblor en la mano al escribirla.»
Y más abajo, en vertical:
«13 pasos desde la estufa. No mirar atrás.»
Nadie recordaba que aquel lugar hubiese funcionado como escuela en los últimos cincuenta años. Pero lo fue. Aún quedaban colgados los ganchos numerados para abrigos y una campana sin badajo en la entrada principal. Los cuadernos de ejercicios aparecían en los estantes más altos, algunos con ejercicios de aritmética, otros con relatos breves firmados con nombres que no aparecían en ningún registro municipal. Muchos de los textos coincidían en un detalle: hablaban de algo que se oía por las noches detrás del armario más cercano a la sala de lectura. Algo que no caminaba ni reptaba. Solo golpeaba una vez. Siempre una sola vez.
Una de las páginas más intrigantes del sobre contenía un listado incompleto. A simple vista parecía un inventario de objetos:
- Cuaderno de tapas rojas
- Carpeta con fotografías (faltan 3)
- Pañuelo bordado con “J”
- Llave sin cerradura
- Caja de hojalata vacía (¿?)
El signo de interrogación al final no pertenecía al redactor. Alguien lo había añadido con bolígrafo más reciente, quizás en los años ochenta. Un análisis caligráfico posterior demostró que todas las notas marginales habían sido escritas por al menos tres personas distintas.
Una libreta más pequeña, encuadernada con hilo, contenía únicamente una palabra escrita en distintas formas: “volver”. A veces tachada. A veces multiplicada hasta el borde inferior, como un eco mecánico.
El arqueólogo encargado de la catalogación aseguró no haber sentido nada extraño mientras revisaba el material, aunque en el informe final añadió una línea sin justificar:
«Alguien, o algo, dejó esas notas para ser encontradas en el momento preciso. Ni antes ni después.»
En la última hoja del conjunto, rota por la mitad, se podía leer lo siguiente:
«Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para olvidarlo.»
Y justo en el margen inferior derecho, casi borrada por una mancha de humedad, otra frase:
«Entre los márgenes del papel no está la verdad, sino lo que la sostiene.»
Ninguno de los objetos listados en el inventario fue hallado en el edificio.