En los campos del norte, allá donde los árboles no dan sombra sino figuras detenidas, la escarcha se posa sin anunciarse, como lo hacen las cosas que no piden permiso para quedarse. Cada invierno trae consigo una repetición apenas perceptible: las mismas hojas muertas en la misma curva del camino, los cristales rotos de una vieja parada de autobús, el mismo silencio extendido como una sábana húmeda sobre la carretera secundaria.
Recuerdo una mañana de diciembre en la que el mundo parecía haber olvidado moverse. La casa, antigua y aislada, tenía la fachada cubierta por un velo blanco, como si la noche hubiera decidido embalsamarla. En la ventana, los cristales empañados permitían ver, entre dibujos de hielo, una mesa puesta desde hace días, tal vez desde hace años. No había nadie. O quizás sí: alguien que se había confundido con el mobiliario, con los objetos inertes, con la sombra proyectada por una lámpara que ya no encendía.
Caminé por el sendero de grava, que crujía como si pisara huesos diminutos. A lo lejos, un espantapájaros de trapo mantenía la postura estoica de quien espera noticias. Llevaba un gorro rojo desteñido y un abrigo hecho con retales que ya no protegían a nadie. Me pregunté si alguien más lo habría visto, si habría servido realmente para espantar algo más que la memoria.
La escarcha no solo pesa sobre la tierra: también lo hace sobre el pecho. Es un frío que no abriga, que se instala detrás de los ojos y convierte las lágrimas en agujas. En aquel lugar olvidado, bajo ese cielo plano como una hoja de papel, comprendí que la escarcha no es ausencia de calor, sino una forma persistente de presencia: todo lo que fue, sigue ahí, congelado.
En un banco oxidado, encontré una revista de 1987, con una fotografía en portada de un paisaje parecido. Era un número especial sobre turismo rural. Me detuve a mirar la fecha, subrayada a bolígrafo por alguna mano antigua. El tiempo no se había detenido, simplemente había decidido pasar por otro lado.
Bajo el peso de la escarcha, las cosas no desaparecen: se endurecen, resisten, susurran. No hace falta comprenderlas. Solo basta con escucharlas, como quien escucha el crujido del suelo antes del deshielo.
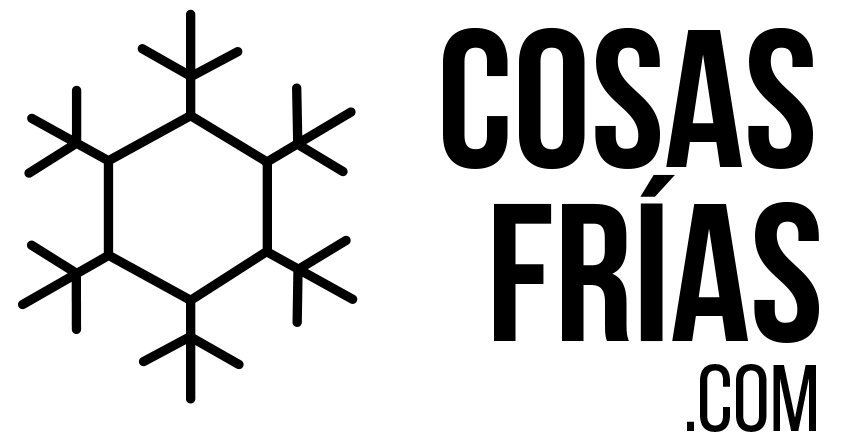

Deja una respuesta