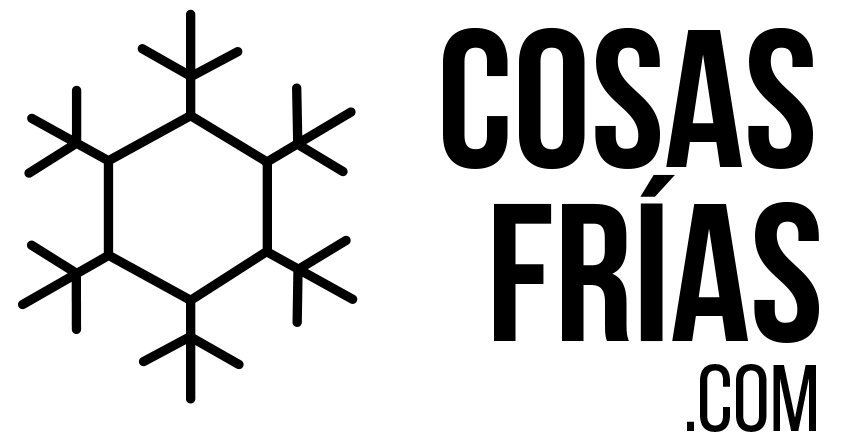En la colina olvidada, donde los caminos ya no conducen a ninguna parte y el musgo ha reclamado lo que alguna vez fue piedra pulida, se alzan unas figuras que el viento ha aprendido a esquivar con delicadeza. Nadie recuerda con precisión cuándo fueron erigidas. No hay placas, ni nombres, ni signos que indiquen a quién pertenecieron ni qué función cumplían. Y sin embargo, están allí, erguidas como si el tiempo no las afectara, como si fueran testigos de algo que aún no ha sucedido.
El pueblo más cercano queda a unos siete kilómetros, cruzando un bosque de ramas retorcidas y sonidos que solo se hacen audibles al anochecer. Los habitantes más viejos —aquellos que aún recuerdan cuando el tren pasaba dos veces al día— dicen que esas estatuas ya estaban allí antes de que nacieran sus padres. Algunos creen que pertenecieron a un jardín botánico del siglo XIX, un invernadero aristocrático donde florecían violetas en enero. Otros, que fueron traídas de otro país como parte de una colección privada que jamás se completó. Pero nadie puede decirlo con certeza.
Lo que resulta inquietante es que las estatuas no son todas iguales. Una representa a una mujer sentada con un libro abierto sobre el regazo; otra, a un niño con los ojos cerrados, como dormido de pie. Hay una que sujeta una bufanda que parece ondear, aunque sea de piedra, en la dirección del viento. Algunos visitantes, pocos ya, han jurado que esa bufanda tiene un leve tinte azulado cuando el sol se oculta. Se ha hablado de esto en ciertos círculos, relacionándolo con otras bufandas halladas en contextos distintos, como si una trama secreta las uniera a través del tiempo.
El suelo alrededor está cubierto de una escarcha que nunca se derrite del todo. Incluso en los días más templados del invierno, una capa fina de hielo recubre los pies de las estatuas, como si el frío naciera de ellas. A lo largo de los años, algunos curiosos han intentado medir la temperatura exacta en ese punto, y sus termómetros marcan valores ligeramente más bajos que en el resto del entorno. No hay explicación científica sólida, aunque un artículo abandonado en un diario de campo —firmado por unas iniciales apenas legibles, A.R.V.— sugería la existencia de una energía térmica invertida. Nunca se publicó en ninguna revista académica.
La relación con otros eventos es tenue, pero sugerente. El nombre A.R.V. también aparece, de forma marginal, en una página del diario encontrado entre las ruinas del invernadero de las violetas muertas. Se menciona de pasada: «A.R.V. insiste en que las estatuas son puntos de conexión. No lo comprendo del todo. El cuaderno sigue desaparecido.» Ese cuaderno no ha sido hallado. O no todavía.
Quien haya colocado esas estatuas lo hizo con precisión. La disposición de las figuras forma un círculo, pero uno imperfecto. Algo se interrumpe. Como si una más hubiera estado planeada y no hubiese llegado nunca. El espacio que queda vacío parece a veces más presente que las figuras mismas. Hay una banca rota justo en ese punto, y cada invierno se acumulan sobre ella las hojas secas que el viento no se lleva.
Hace poco, una visitante anónima dejó una carta junto a la estatua de la mujer sentada. La carta no decía mucho. Solo tres frases escritas con caligrafía inclinada:
“No se mueven, pero saben.
El invierno no es su estación: es su forma.
Cuando seamos como ellas, las comprenderemos.”
Alguien retiró la carta una semana después. Tal vez la misma persona que la dejó. Tal vez otra. Lo cierto es que las estatuas permanecen, año tras año, inmutables en su silencio. Y aunque uno las visite con la mente firme y escéptica, hay un momento —breve, casi imperceptible— en que el viento cesa, el entorno se silencia, y uno siente que está siendo observado.
No como amenaza, sino como quien observa algo que ya ha sucedido muchas veces antes.
Y en esos segundos, bajo la luz oblicua del invierno, uno entiende que hay memorias más antiguas que las nuestras. Hechas de piedra. Talladas por manos desconocidas. Y que lo único que nos separa de ellas es el movimiento, efímero, de estar vivos.