En el extremo occidental de la región, justo antes de que el bosque se diluya en páramos abiertos donde el viento se vuelve obstinado, yace lo que algunos aún recuerdan como el invernadero de las violetas. No hay camino señalizado hacia él, solo una senda de tierra interrumpida por raíces y piedras que parece más bien generada por la insistencia de pasos solitarios que por intención humana.
Del invernadero, en realidad, ya no queda mucho. Las paredes de cristal, que antaño atrapaban la luz como si de una criatura viva se tratara, ahora yacen en pedazos cubiertos por musgo. Algunas estructuras metálicas aún se mantienen en pie, oxidadas, vencidas por el tiempo, como huesos que resisten a caer del todo al suelo. Pero lo más inquietante no es su ruina, sino su persistencia.
Cuentan —y aquí la historia se difumina entre realidad y testimonio oral— que el invernadero fue construido a finales del siglo XIX por un botánico retirado que, tras enviudar, se internó en estas tierras buscando soledad y un clima frío que, según sus propias palabras, “congelara el dolor para poder estudiarlo mejor”. Durante años cultivó flores exóticas traídas de sus viajes: orquídeas, camelias negras, helechos de Sumatra… pero fue con las violetas donde alcanzó su obsesión.
No eran violetas comunes. Se decía que solo florecían al atardecer, y que su color viraba lentamente del púrpura al azul casi grisáceo antes de caer marchitas en cuestión de horas. El botánico las llamaba “Viola Sideralis”, aunque en ningún tratado botánico aparece bajo ese nombre. Anotaba cada floración en un cuaderno de tapas de cuero que nadie ha vuelto a ver. Se rumorea que cada vez que una de esas violetas moría, el botánico escribía un nombre, como si la planta hubiese servido de ofrenda, o epitafio, para alguien olvidado.
Lo extraño es que, con el tiempo, varias personas del pueblo cercano afirmaron que esos nombres correspondían a personas fallecidas recientemente en circunstancias trágicas. Un niño que se ahogó en el río. Una anciana que murió dormida con una bufanda azul enrollada entre los brazos. Un hombre cuyo corazón se detuvo sin aviso mientras caminaba por el bosque. No hay registros escritos de esta coincidencia, solo retazos de conversación recogidos en tardes de invierno, al calor de chimeneas que se encienden más por el hábito que por el frío real.
Tras la muerte del botánico —de la cual tampoco se sabe mucho, salvo que su cuerpo jamás fue hallado—, el invernadero fue abandonado. Al principio, algunos curiosos fueron hasta allí, más por la leyenda que por interés botánico. Decían que el lugar olía a tierra húmeda incluso en verano, y que en ocasiones, al romper una rama seca o pisar hojas, se podía oír algo parecido a un susurro. Luego, poco a poco, dejaron de ir. Nadie sabe si por miedo, respeto o simple olvido.
Hoy, cuando el viento sopla desde el norte, el invernadero reaparece. No físicamente —eso sería imposible—, pero sí en la conversación de algunos caminantes que juran haber sentido una presencia al cruzar cierto claro del bosque. Algunos aseguran haber visto flores diminutas brotar entre las grietas del suelo, flores que no deberían estar allí, y que desaparecen al volver la vista.
La historia del invernadero de las violetas muertas no figura en ningún archivo municipal ni en mapas oficiales. Pero aparece, curiosamente, como una marca tenue, como un borrón deliberado, en una fotografía aérea tomada en 1963. Una mancha oscura, de forma ovalada, rodeada por árboles claramente inclinados hacia afuera, como si evitaran un centro invisible.
Quizá ese lugar aún recuerde. Quizá esas violetas, marchitas hace décadas, no se hayan ido del todo. Quizá solo estén esperando que alguien vuelva a nombrarlas.
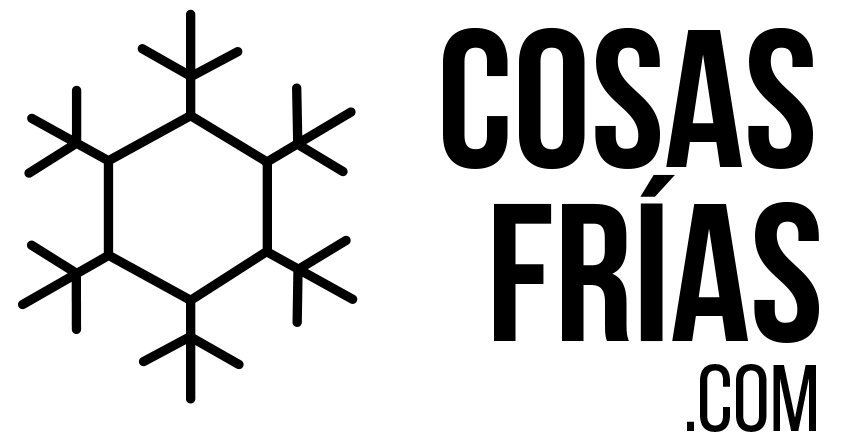

Deja una respuesta