Durante años, permaneció allí, en la parte más alta del armario. Apenas visible desde el suelo, cubierta por una fina capa de polvo y olvido, como si nadie hubiese osado moverla desde el instante en que fue colocada. No había etiquetas. Ni iniciales. Ni indicio alguno de propiedad. Solo una vieja maleta de cuero agrietado, con una hebilla oxidada y una pequeña llave colgando de una cinta descolorida. El tipo de objeto que, más que ser ignorado, parece exigir ser dejado en paz.
La descubrí por accidente, una mañana gris de marzo, mientras ordenaba lo que quedaba del apartamento de mi tío Kurtz, fallecido semanas antes en un hospital público, tras una vida que nunca supimos si fue plena o simplemente soportada. Kurtz era un hombre parco en palabras, devoto del orden, reacio al contacto. Su correspondencia cabía en una caja de zapatos. Sus diarios eran inexistentes. Su casa, un santuario de la rutina. Y sin embargo, esa maleta…
Me quedé mirándola durante varios minutos, como si esperara que descendiera por su cuenta, confesando su contenido con vergüenza o resignación. Cuando por fin la tomé, pesaba menos de lo que esperaba, pero su sola presencia tenía un peso específico que no era físico. La deposité sobre la cama intacta, la misma en la que él había dormido, presumiblemente solo, durante más de treinta años. Dudé en abrirla. Hubo en mí una intuición —una de esas certezas calladas— de que lo que guardaba allí no me concernía del todo, y sin embargo, en cierto modo, me implicaba.
La cerradura cedió sin esfuerzo.
Dentro, cuidadosamente ordenados, había varios objetos: una bufanda azul con los bordes deshilachados, un cuaderno pequeño con hojas arrancadas, una postal jamás enviada desde una ciudad costera, una fotografía en blanco y negro de una mujer que no reconocí, mirando a cámara sin gesto alguno. También, en una esquina del forro interior, envuelta en papel de seda, una pequeña piedra negra.
No había cartas. Ni nombres. Ni fechas. Solo signos. Vestigios de algo. Fragmentos de una historia que solo podría reconstruirse a tientas, si es que debía reconstruirse en absoluto.
Recuerdo haber sostenido la bufanda contra mi rostro. Tenía un olor a tiempo detenido. No sabría decir si era perfume o moho, si hablaba de amor o abandono. En el cuaderno, las primeras páginas estaban escritas en una letra curva, casi temblorosa. Pocas frases. Algunas tachadas. Una decía simplemente: “Ella no prometió volver, y sin embargo la esperé cada invierno.”
Me pasé la tarde contemplando esos objetos como si fueran piezas arqueológicas, como si al combinarlas en el orden correcto pudieran revelar un sentido. Pero no lo hubo. O al menos no uno claro. Y quizás, pensé, ése era el sentido. Que algunas maletas están hechas para ser un enigma. No por el misterio en sí, sino por lo que nos obliga a sentir al enfrentarlo.
He considerado muchas veces volver a guardar cada cosa exactamente como la encontré. Sellarla con la llave y devolverla a ese estante alto, como si nunca hubiese sido abierta. Quizás era ese su destino: no ser comprendida, sino apenas intuida. Como tantas vidas que pasan a nuestro lado: cercanas, desconocidas, llenas de un pasado que no supimos preguntar.
Conservo la fotografía. Está ahora sobre mi escritorio. Me observa con ese rostro quieto, suspendido en el tiempo. A veces me sorprendo hablándole, como si me escuchara desde su mundo sin nombre.
Y la maleta —la cerré al final— permanece debajo de mi cama. No por miedo, ni por apego, sino porque me recuerda que hay historias que no necesitan resolverse. Solo ser sostenidas en el silencio.
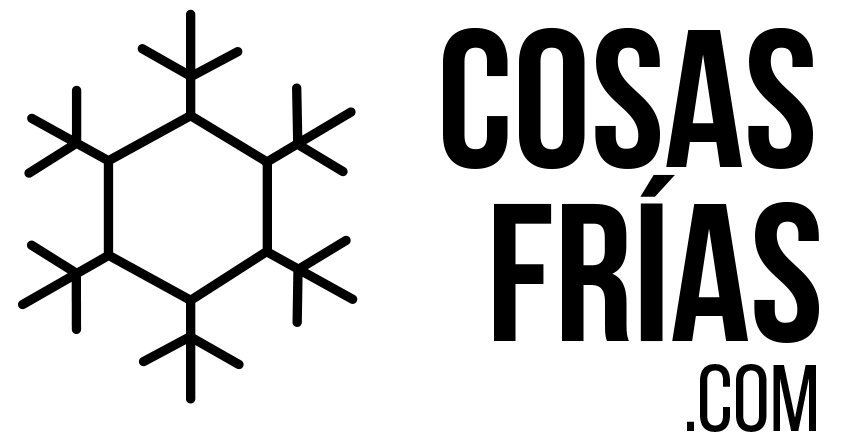

Deja una respuesta